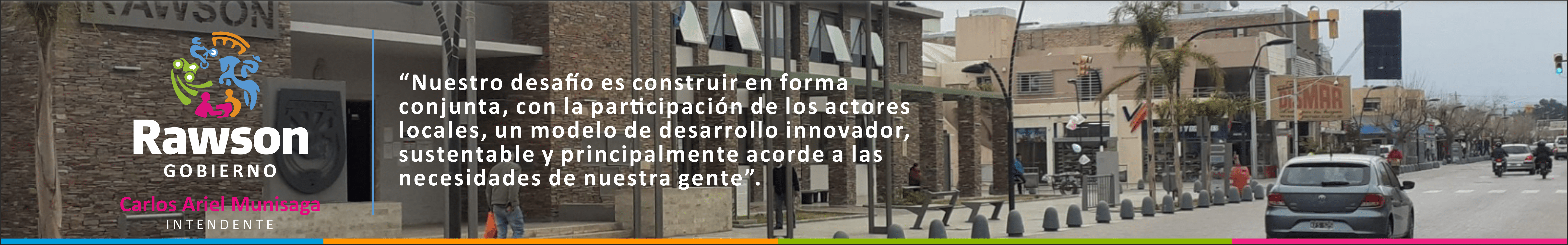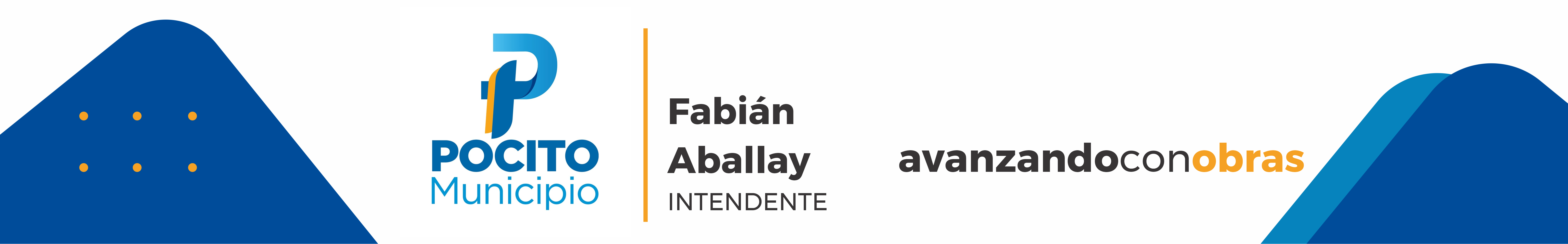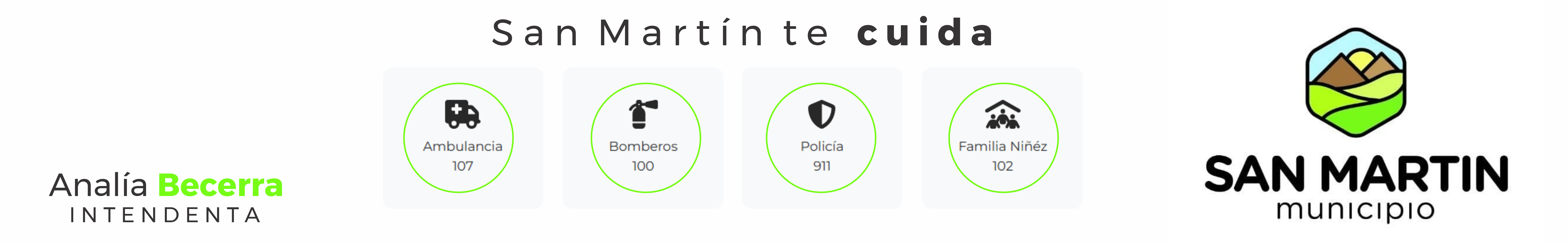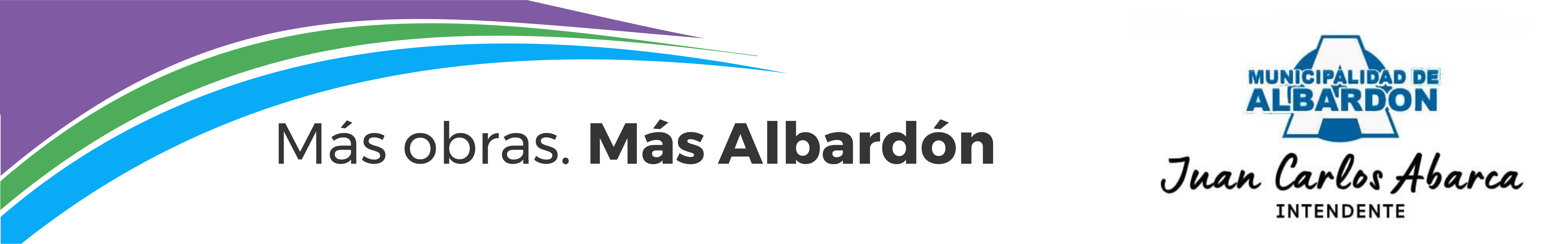Cuando las lluvias torrenciales azotaron Bahía Blanca el 7 de marzo, el enorme volumen de agua —equivalente a seis meses de lluvia en tan solo seis horas— desbordó la infraestructura, sumergió carreteras y cortó el acceso ferroviario de carga al puerto de la región y a toda la Patagonia. Pero más allá de la devastación inmediata, la tormenta expuso una vulnerabilidad más profunda: la red ferroviaria argentina, envejecida, fragmentada y mal adaptada.
Ahora, en medio de la crisis, surge una oportunidad que podría desencadenar un restablecimiento a gran escala de la infraestructura de carga de Argentina, liberando potencial económico latente en nueve provincias y cuatro puertos importantes.
Para lograr el reajuste serán necesarias alianzas con expertos, organizaciones y empresas del sector intermodal —y del ferroviario, en particular— para sumarse al esfuerzo local.
Para ello, AIMAS trabaja para atraer las experiencias de México, Estados Unidos y Canadá, donde los más altos estándares ferroviarios y la intermodalidad han formado la columna vertebral que sustenta sus economías.
La tormenta que sacudió un sistema
El diluvio, que obstruyó los sistemas de radar meteorológico y superó los 400 mm de lluvia en menos de ocho horas, azotó Bahía Blanca y los distritos vecinos con una fuerza histórica. Terraplenes, alcantarillas y puentes ferroviarios —la mayoría de los cuales nunca fueron actualizados para reflejar los cambios urbanos y climáticos— colapsaron bajo la presión. El resultado fue catastrófico: todo el corredor de carga del sur, incluyendo la conexión crucial con la Patagonia y el puerto de aguas profundas de Bahía Blanca, quedó cortado.
Por vía marítima, ferroviaria y terrestre, este puerto gestiona por sí solo el 65% de las exportaciones de granos de Argentina. Su parálisis subrayó la urgente necesidad no solo de reparar la infraestructura, sino también de reinventarse estratégicamente.
Una oportunidad de 4.350 millas
La Asociación Intermodal de América del Sur (AIMAS) propone una visión transformadora: una oportunidad para una inversión unificada de entre 10.000 y 13.000 millones de dólares, más otras independientes en logística intermodal que sumarían del orden de 3.000 a 5.000 millones de dólares para reconstruir y modernizar 7.000 kilómetros de líneas ferroviarias.
El dinero adicional financiaría infraestructura logística intermodal (terminales, sistemas e industrias de apoyo) que se extenderían desde San Juan hasta Zapala y Bariloche, conectándose con los puertos de San Antonio Este, Bahía Blanca, Quequén y Rosales.
En el centro de esta propuesta se encuentra el «Modelo Ferroviario Integrado 5F», adaptado de prácticas exitosas norteamericanas. Este modelo enfatiza:
• Rentabilidad del transporte de mercancías mediante la orientación comercial;
• integración intermodal entre los sistemas ferroviario, vial y portuario;
• Infraestructura estandarizada para carga de alta capacidad (hasta 32,5 toneladas por eje) y altura para trenes de contenedores de doble pila;
• accesibilidad para todos los tipos y tamaños de carga; y
• uso de datos abiertos para la planificación, respuesta a emergencias y gestión logística.
Por qué falla el modelo actual
Desde 1961, el sistema ferroviario argentino ha estado en decadencia. De una red que en su día abarcaba 46.000 kilómetros, ahora cubre apenas 17.000 kilómetros, muchos de ellos obsoletos y con un único propósito, al servicio de intereses privados limitados.
El modelo de acceso abierto aplicado en Argentina ha demostrado ser ineficaz: fomenta la exclusividad en lugar de la competencia, aislando regiones y limitando la diversificación económica.
Durante décadas, los proyectos fallidos de interconexión ferroviaria (sobre todo en minería y agricultura) han compartido un defecto común: la falta de un transporte de mercancías escalable, fiable y rentable. Incluso proyectos de gran valor, como la extracción de potasa, fracasaron debido a limitaciones logísticas.
Una nueva pregunta, un nuevo paradigma
En lugar de preguntar “¿De dónde vendrá el dinero?”, AIMAS propone una pregunta más productiva: “¿Qué modelo ferroviario puede ofrecer rentabilidad y resiliencia a largo plazo?”
Al utilizar la economía del transporte intermodal de América del Norte como referencia, el modelo garantiza la eficiencia sistémica.
En Estados Unidos, las empresas de contenedores, los operadores portuarios y las empresas ferroviarias prosperan gracias a redes integradas. Argentina puede replicar ese éxito fomentando cientos de alianzas logísticas, en lugar de atender a unos pocos concesionarios privados.
Construyendo resiliencia
Adam Basson, empresario logístico y asesor de AIMAS de Miami, argumenta que «los datos son el petróleo del siglo XXI». Sin embargo, en Bahía Blanca, los datos sobre infraestructura, planificación urbana y riesgo de inundaciones suelen ser inexistentes, estar desactualizados o mal integrados. Esto limita no solo la respuesta ante desastres, sino también la planificación proactiva y la inversión empresarial.
La tragedia ha impulsado la colaboración espontánea entre municipios, organismos gubernamentales, ONG y ciudadanos voluntarios para recopilar y abrir datos. Sin embargo, ahora es esencial un esfuerzo coordinado y sistemático.
AIMAS exige acceso gratuito a datos de infraestructura georreferenciados y en tiempo real en toda la región de la red de 4.350 millas.
Esto no sólo ayudará en la respuesta de emergencia, sino que facilitará el desarrollo a largo plazo, impulsando la actividad económica, la movilidad y la resiliencia en la Patagonia, las Pampas y Cuyo.
Aprendiendo del mundo
Desde el terremoto de Lisboa de 1755 hasta el tsunami japonés de 2011, la historia nos enseña que las catástrofes suelen preceder a reformas importantes. En Japón, las medidas posteriores al tsunami dieron lugar a diques más altos y una planificación más inteligente. En España, la legislación exige el acceso público a los datos de infraestructura, lo que permite un desarrollo urbano más ágil.
El modelo de transporte de mercancías de Norteamérica ofrece un modelo contemporáneo. Allí, la competencia no se da entre trenes, sino entre empresas y para ellas. La infraestructura ferroviaria funciona como una plataforma neutral, accesible a una amplia gama de actores logísticos. Cada estación y ramal se convierte en una fuente potencial de ingresos al integrarse con el transporte por carretera y marítimo.
El caso técnico: cómo funciona
Considere la capacidad de carga por eje: un límite de 20 toneladas por eje hace inviable la inversión ferroviaria. Con 25 toneladas, la rentabilidad se vuelve marginalmente factible. Pero con 32,5 toneladas, el retorno de la inversión (ROI) se acelera hasta un 50%, lo que permite una inversión sostenible. De igual manera, la integración de puntos de carga, incluso dispersos, mediante asociaciones de camiones puede incrementar el volumen de negocio ferroviario entre un 50% y un 100%.
Esto no es teoría. Es la realidad operativa en países donde la intermodalidad define el éxito. Aplicando esta lógica, los 300.000 contenedores y 50 millones de toneladas de carga de Bahía Blanca —incluyendo granos, productos mineros, petróleo de esquisto bituminoso y productos manufacturados— podrían trasladarse a ferrocarriles de alta capacidad, reduciendo costos y emisiones a la vez que impulsan las exportaciones regionales.
Datos y desastre: Ferrocarriles digitales
La resiliencia ferroviaria moderna también depende de la infraestructura digital. Tecnologías emergentes como el escaneo LiDAR, la monitorización basada en IA y los gemelos digitales permiten la evaluación en tiempo real de puentes, túneles y terraplenes. Estas herramientas pueden anticipar fallos estructurales antes de que ocurran, salvando vidas y preservando activos.
Organizaciones como Union Pacific, FEMA y el Departamento de Transporte de EE. UU. ya aplican estos métodos. Desde sistemas de pronóstico de inundaciones hasta plataformas de mapeo de activos, crean «paneles de control de tormentas» holísticos que integran modelos climáticos con la logística del transporte. Argentina puede adoptar estas innovaciones para modernizar los ferrocarriles y mitigar futuros desastres.
La región afectada por esta propuesta abarca 9 millones de personas y abarca Neuquén, Río Negro, Mendoza, San Juan, San Luis, La Pampa, el sur de Córdoba y la provincia de Buenos Aires. Abarca industrias vitales para las exportaciones nacionales y el comercio internacional: agricultura, energía, minería y petroquímica.
El corredor conecta con Chile a través de los Andes, abriendo rutas bioceánicas a los mercados del Pacífico. También abastece a puertos clave como Rosales, Bahía Blanca, Quequén y San Antonio Este, que pueden albergar plataformas petroleras offshore, reparaciones navales y logística de cabotaje.
No se trata solo de reconstruir un ferrocarril. Se trata de impulsar una economía territorial que conecte lugares, personas y productos a través de dos océanos y varias naciones.
De la crisis a la conectividad
La tragedia de Bahía Blanca revela el costo de la negligencia y de la inacción. Pero también presenta una oportunidad única para reimaginar la logística en Argentina, no como un mosaico de vías deterioradas, sino como un sistema cohesivo y con visión de futuro.
Con inversión, experiencia y voluntad colectiva, este reinicio de 7000 kilómetros puede convertirse en un modelo de resiliencia y renovación. Guiado por principios intermodales y respaldado por datos en tiempo real, el ferrocarril puede volver a ser el eje central de la economía argentina, sirviendo no solo a los trenes, sino también a las numerosas industrias, comunidades y futuros que dependen de ellos.